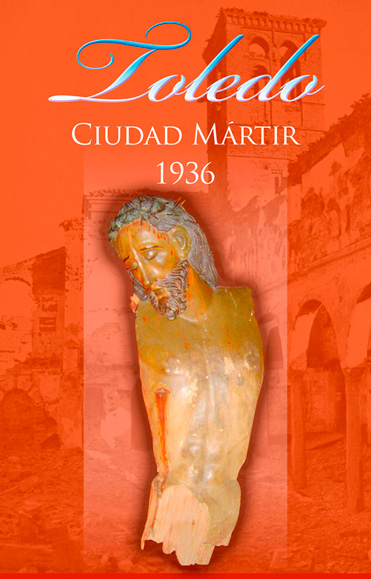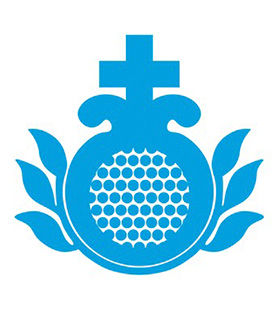Ayer, no sé por qué, iba yo recordando mis años de juventud, llenos de desolación y guerra, y eran tantos los recuerdos que se agolpaban, que no tuve más remedio que sacudirme de ellos de la forma que muchos normales hacemos para borrar de nuestra mente figuras y espectros que, a veces, suelen acompañarnos.
La tarde era estupenda y en mi abstracción de los recuerdos, rodando y rodando, me encontré en la carretera de Andalucía. Había hecho sin darme cuenta unos ciento veinticinco kilómetros.
Paré y opté por meterme en un camino con el fin de bajar del coche, y respirar aire puro con olores de tomillo. Mirando a mi alrededor todo era bello. Con el fin de estirar un poco las piernas, me encaminé hacia un montículo. Del coche a la cima había como un kilómetro.
El aire de la tarde me acariciaba el rostro beneficiándome y, a pesar de que la temperatura era más bien baja, el camino me hacía sentir calor. Una vez en la cima, respiré hondo, descansé admirando el paisaje e intuitivamente metí la mano en un bolsillo, sacando un pitillo; lo encendí, aspiré con todas mis fuerzas, borrando de esta forma mi anterior recuerdo, con el placer del tabaco y las ansias de vivir.
El cansancio me hizo sentarme, y al resguardo del viento y con el sol de poniente, mis ojos se fueron cerrando. Sentía voces a mi lado, quise abrirlos y no pude, pero yo veía. Sentía y pude observar cómo legiones de esqueletos, todos vestidos de diferentes formas, se agrupaban a mi lado. Hicieron un corro grande alrededor de mi cuerpo y como si se tratara de un tribunal, se dispusieron a juzgar.
El esqueleto más alto de todos dijo: “Aquí tenemos un hombre culpable y responsable, no de nuestras muertes, pero sí del olvido en que estamos sumidos. Así que, señoras y señores, estos son momentos que debemos aprovechar al máximo, para que todas nuestras fuerzas se encaminen a aunar nuestras voluntades y tratar por todos los medios de que disponemos, de hacer llegar a la mente o subconsciente de este individuo, todo el desprecio que sentimos hacia el ser humano”.
“Muchos de los que nos quitaron la vida -siguió diciendo este- ya están en la muerte, y los que aún quedan están errando por la tierra con su pecado. Para estos el perdón. ¿Estáis de acuerdo?”, dijo con voz profunda.
Una voz joven y dulce dijo: “Pero, ¿y los nuestros? Nuestros padres, hermanos, familiares. Yo sé que viven, han usado de nosotros para favorecerse, pero nunca se han acercado a nuestro osario a rezar siquiera una oración. Ya sabes Villarreal -dirigiéndosela voz joven hacia otros esqueletos-, que desde que caímos, hace ya unos cuarenta años, solo una docena de almas nos han visitado”. Se hizo un gran silencio.
Quizás y posiblemente el frío me hizo reaccionar y pude abrir los ojos, pero tuve la sensación de que muchas gentes se separaban de mi lado. Di un salto y poniéndome en pie, mi asombro me hizo enmudecer. Abajo en la loma, al lado contrario por donde subí, vi dos cruces y una lápida de piedra. Yo diría -aunque me tomen por loco- que vi desaparecer bajo esa tumba a esa legión de esqueletos, que momentos antes había tenido a mi lado.
Dejé pasar unos momentos y solo humo vi salir de aquella parte. Pasado mi desconcierto, me decidí a bajar. El silencio en aquellos parajes era solo roto por el viento.
Como buen cristiano, al llegar a la tumba y ver las cruces, me santigüé, recé unas oraciones y traté de fotografiar en mi retina todo aquello, pudiendo observar que la lápida tendría aproximadamente tres metros de largo por dos de ancho. Al norte, una cruz de madera roída por el tiempo y sujetada por un montón de piedras. Al sur, otra cruz de piedra está sujeta en la tierra y con una inscripción casi borrada en su totalidad. No obstante, pude leer Villarreal. Me quedé en suspenso; hacía pocos minutos que aquel nombre o apellido lo había sentido.
Absorto estaba en este panorama incomprendido por mí, y con mis pensamientos en lo que estaba ocurriendo, que no me di cuenta que hasta este sitio llegaba otra persona ajena a lo que yo estaba viviendo. La verdad es que tuvo que estar delante mí para darme cuenta.
Hombre de unos setenta años, señalando, me dijo vivir como a medio kilómetro, en la finca “La Cabezuela”. Me dijo haber nacido en Camuñas y haberse criado y vivido como gañán por aquellos contornos. Ahora era el guarda jurado de la finca.
Le ofrecí un cigarro, que aceptó y, echándose la gorra hacia adelante, me preguntó:
-“¿Es que tiene usted alguien aquí?”
-“No”, le respondí con simpatía.
-“Aquí murió mucha gente. De agosto hasta noviembre del año 1936, era raro el día que no traían un camión o dos. Los ponían al lado de la mina y los fusilaban. Unas veces con escopeta y otras con fusiles”.
Al hacer una pausa para dar una chupada del cigarro, le pregunté:
-“¿Pero usted lo vio?”
El hombre clavó los ojos en mí y contestó:
-“Mire usted, aquí nací, a pocos kilómetros, y si Dios me concediera el morir en esta tierra, le estaría eternamente agradecido”.
Él se dio cuenta de que yo le observaba, que miraba sus manos encallecidas y su cuerpo agachado, posiblemente de tanto trabajar. Él no dio importancia a esta observación y siguió su relato.
“-Mire usted, la mayoría, al recibir los impactos, caían dentro de la mina y el que caía fuera, sin siquiera darles el tiro de gracia, le arrastraban y le dejaban caer. A pesar de los cuarenta o cincuenta metros de profundidad que tiene la mina, hubo quien no muriera al caer y noches hubo que, en el silencio, se oía gritar pidiendo auxilio. Pero cualquiera subía...”
Hizo una pausa y, pasándose la mano por la frente, como si de esta guisa pudiera sacar más frescos los recuerdos, dirigiéndose a mí, me dijo:
-“¿Lleva usted prisa?”
-“No”, le contesté.
Me gustaba oírle; su voz era quebradiza, pero en sus palabras se denotaba sinceridad. Pareciera como si este hombre se diera cuenta de lo interesante que aquello me resultaba y, sin dejarme apenas hablar, siguió su relato.
“Había por aquellos días de verano, varias cuadrillas en la finca “La Cabezuela”, mujeres y hombres. Nadie quería acercarse a la mina o lugar de fusilamiento, unos por temor, otros porque no les gustaba ver aquellos crímenes, pero de entre todas las cuadrillas había una mujer que nos quería hacer la vida imposible. La decíamos, aunque a escondidas, “La Miliciana”. Pues bien, esta mala hembra se las arregló para que un buen día los milicianos encargados de los fusilamientos, nos obligaran a presenciarlos”.
El hombre, al contarme todo esto, parecía que lo estaba viviendo. Yo no quería cortarle.
“En pleno verano, la descomposición de los cuerpos, qué le voy a contar, era insoportable el acercarse. Hubo días que tuvieron que echar gasolina y, desde arriba, con bolas de esparto, arrojarlas para que se prendieran”.
Le corté en su conversación, ofreciéndole otro cigarrillo que él volvió a aceptar.
“Mire usted, ahora, gracias a Dios, nos podemos permitir el lujo de ver la televisión, pero la verdad es que algunas veces cojo unas rabietas muy grandes, ya que parece ser que nos quieren lavar el cerebro, contándonos historias que yo no sé si habrán ocurrido, pero yo les emplazo a los que quieran, para que visiten esta tumba que jamás ha sido casi visitada y vean en este lugar un pequeño “Paracuellos”.
Lo que voy a contarle ahora, señor mío, es tan cierto, como que yo en estos momentos estoy con vida.
Fue el 4 de agosto, sí, me parece que fue esa fecha. Estábamos preparando las bestias para salir al campo, cuando un camión descubierto lleno de hombres, todos armados, paró en la puerta de la finca. Uno de ellos, adelantándose, dijo:
-“¡Vamos, todo el mundo a la mina! No preocuparos, que nadie de vosotros va a morir, pero sí queremos que presenciéis la muerte de unos cuantos fascistas”.
Nadie se atrevió a desobedecer y todos los que allí nos encontrábamos subimos por el camino, seguidos por el camión. Según íbamos subiendo hacia la mina, los pensamientos eran dispares, pues muchos de nosotros creíamos llegados los últimos momentos de nuestra existencia.
-“Ahí, poneos ahí”, dijo una voz desde el camión, cuando hubimos llegado al lugar. Mis ojos recorrieron rápidamente todo el contorno y al lado de la mina había como unas cuarenta personas, hombres, mujeres, y dos jóvenes que no llegarían a los veinte años. Apuntando con fusiles hacia el grupo, cinco milicianos. Al lado de ellos se encontraba la mala hembra, con una sonrisa irónica, viendo como –sumisos- habíamos tenido que obedecer.
Bajados todos aquellos que venían en el camión, procedieron a poner delante de la mina y en su borde a grupos de cinco personas, todas ellas atadas. Sonó una descarga y cerré los ojos, luego otra y otra, otra más... casi quedé sin sentido. De pie, sin caerme, perdí la cuenta de las descargas. Fueron segundos horribles. Noté un silencio sepulcral. Creí que todo había terminado y abrí los ojos. Del grupo solo quedaban los dos más jóvenes. Después de haber presenciado todo aquello, les obligaron a ponerse al borde de la mina. Iban a disparar y la voz de la joven se nos quedó grabada para siempre...
Ella, con una voz quebradiza y dirigiéndose a los milicianos, echándose las manos al pecho, descolgóse una cruz que llevaba y dirigiéndose hacia ellos, les dijo:
-“Por favor, ¿querrán quedarse con ella para que se la entreguen a mis familiares?
El que hacía de jefe de todos ellos, se acercó para recogerla, y fue entonces cuando la muchacha, aferrándose a su cuello, tiró de este hacia el interior de la mina. Solo un golpe seco se escuchó. En el desconcierto, el joven aprovechó, salió corriendo y jamás nunca supimos de él”.
Era tanta la emoción que sentía en el relato de aquellos hechos, que mi voz enmudecía al quererle decir que callara, que ya era bastante. Anochecía, tenía que volver al coche y decidí despedirme. Volví a ofrecerle otro pitillo y con la esperanza de volvernos a ver, le dije adiós.
Casi en sombras subía al monte y sombras me parecían la hojarasca, los tomillos, la gente que allí yacía. Llegado a la cima, oí la voz del viejo:
-“Oiga, señor, el joven que se escapó era mi hijo. Aquel día murieron siete personas de la familia de don Emiliano Encinas, sacerdote de Camuñas; uno de ellos fue quemado vivo”.
ANÓNIMO.